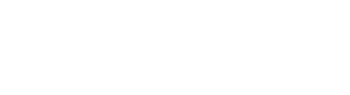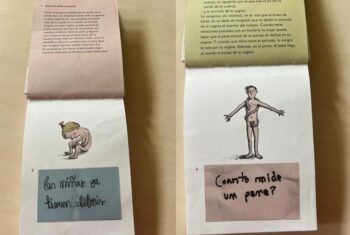Cuando se cumplen 750 años de su pertenencia a la Corona española y 95 años desde que forman parte de las explotaciones de la empresa Salinera Española, las salinas de San Pedro del Pinatar vuelven a ser de dominio público. El Tribunal Constitucional ha confirmado el resultado del deslinde que Costas realizó en 2011 -por el Gobierno del PSOE- y que supuso la pérdida de la titularidad de las 700 hectáreas de terreno y superficie de charcas por parte de la mercantil mallorquina.
Después de casi un siglo en manos de Salinera Española, este espacio natural vuelve a ser de titularidad pública, como lo fue durante siglos, si bien la Corona lo subarrendaba para su explotación. De hecho, la historia de las salinas pinatarenses han cambiado de manos innumerables veces. Fue la desamortización de Madoz, en 1880, cuando el Estado español las privatiza después de más de seis siglos de propiedad pública. El empresario galledo Manuel García Coterillo, quien dio nombre a una parte de las salinas, las compra y, más tarde en 1905, las vende a la Mancomunidad de las Salinas Marítimas de San Pedro del Pinatar. Salinera Española las compró en 1920 y ha conservado la propiedad hasta 2011.
La actividad salinera es necesaria para la vida del Parque Regional de las Salinas, protegido desde 1985.«Si no hay explotación salinera, nos tendremos que olvidar del parque natural. No existiría», recuerda el ingeniero de minas Julio Fernández, director de Salinera en San Pedro del Pinatar. Sin esta industria ecológica -sus motores son el mar, el sol y la paciencia- que mantiene inundadas las charcas, el Parque Regional se convertiría en un secarral donde no quedaría ni rastro de las nubes rosadas de flamencos que visitan -aunque no crían- las lagunas hipersalinas de San Pedro para darse un festín de zooplancton, que capturan con su pico filtrador. Ese juego de llenado y evaporación vuelve a repetirse cada año por obra y gracia de la teoría de los vasos comunicantes.
En la exposición que organizó el pasado septiembre la Asociación de Amigos de los Museos de San Pedro para conmemorar los aniversarios salineros, se puede ver -en el Centro de Turismo- un plano de 1900 que refleja la silueta de los concentradores llamados de la Calcetera, Grande, Mar Menor, Principal y Hospital (el más grande), junto a los cristalizadores Principal, Hospital y Renegada. De las 700 hectáreas del parque natural, un total de 470 forman esta península de la sal, con sus lagunas de arco iris, ya que la paulatina concentración de sales va tornando las aguas del azul verdoso al rojo sanguino a medida que avanza la primavera. El encuentro del visitante con la charca escarlata hacen pensar si Moisés pasó por allí con su báculo implacable.
Las redes sociales se llenan de imágenes de este extraño paisaje con cordilleras níveas entre palmeras. Los obreros de otros siglos se sorprenderían de la evolución que ha experimentado la labor salinera. Según el director, «en esencia sigue siendo igual, la inundación de las charcas con agua del Mar Menor, pero antes se hacía con los molinos Quintín y Ezequiela y ahora con motores que impulsan el caudal». Las máquinas no han podido sustituir el ojo experimentado del hombre con oficio. «Son tres los salineros que controlan el caudal de las charcas, en cada una de las cuales se deposita un mineral hasta que logramos un alto grado de pureza. Y eso es solo acción de la naturaleza», explica Fernández.
El presidente de la Asociación, José Lorente, muestra un curioso Libro de Grados con la evaporación registrada y manuscrita cada año. Si en 1790 las salinas dieron 150.000 fanegas (17.482 toneladas), ahora mantiene una media de 85.000 toneladas, que oscilan en función del clima. «Este año ha sido seco y estamos en las 100.000 toneladas, pero cuando hay fuertes lluvias se queda en unas 60.000 toneladas», afirma el director. Una producción que la sitúa en la mitad de la tabla de las salineras españolas, que encabezan la de Torrevieja, la del Delta del Ebro e Ibiza, esta última también propiedad de Salinera Española.
Acaba de finalizar la época de vendimia en las salinas. La recogida empezó a finalies de octubre y se prolonga hasta noviembre. Meses de actividad febril para los 60 empleados de la salinera. Hace 75 años eran 214 trabajadores, pero la revolución industrial llegó a esta industria ancestral y sustituyó las vacas y mulos que tiraban de las carretas de sal por los tractores oruga y de ruedas para sacar este oro blanco de las charcas cristalizadoras. Los camiones dejaron atrás los carros para el transporte, primero a la zona industrial, donde la sal se lava y centrifuga para salir en montones sobre cintas mecanizadas hasta el secadero.
Una grúa va formando una serranía tan blanca que ciega la mirada. En estas montañas al sol permenecerá como máximo un mes antes de pasar a las trituradoras que las convierten en productos concretos para diferentes usos: desde finísima sal impalpable para envolver las pipas de bolsa hasta la demandada para salazones, jamones, embutidos, encurtidos, sales de mesa o en formato gourmet, que combina la apreciada flor de sal que se cosecha en la superficie de la salmuera y contiene más yodo, combinada con hierbas aromáticas, curry, barbacoa, con pimientas o las más sofisticadas con carbón activo, higos secos o hibisco.
Salinera las comercializa con la marca Marsalis en envases esféricos y pronto lanzará a las tiendas su nueva línea Ecosal, en paquetes de cartón para sales ecológicas de distintos sabores. «El futuro es buscarle el valor añadido a la sal», asegura el director, que defiende la calidad de la sal de San Pedro en los humildes paquetes de sal marina que se venden en la cadena de supermercados Lidl y a otros distribuidores nacionales. «Esta sal es de elevada calidad y por eso no destinamos mucho para el deshielo», afirma. La producción, que va íntegramente al mercado nacional, se completa con sales para descalcificados y para tratamientos de aguas. «La sal tiene mil usos», recuerda.
Ya lo sabían los cartagineses, que la emplearon en hacer salazones para conservar la carne y el pescado para sus largas campañas guerreras. Los de Aníbal ya exportaban sal pinatarense al norte de Europa y se han hallado en prospecciones submarinas vasijas de cerámica que sirvieron como medidas de sal.
‘Te quiero más que a la sal’ dice la leyenda que dijo la hija de un rey a su padre y este, cabizbajo, no comprendió la respuesta hasta que la reina, su esposa, hizo que le sirvieran las comidas insípidas, sin alma ni gracia. Las tropas de Escipión lo supieron apreciar enseguida, cuando descubrieron la salsa gárum a base de caballa macerada con sal para impedir su putrefacción. En El Pinatar se creó, alrededor de las salinas, toda una industria de gárum que dio fama al Mar Menor, que los cartagineses llamaron lago Gimnetas.
Si para la mujer de Olot, la sal fue un castigo, para los cristianos se convirtió en una bendición recaudatoria, pues en el siglo XI crearon un impuesto sobre la sal que se llamó ‘alvará’. Alfonso X, como sabio que era, vio también el valor de las gemas cristalinas y adscribió a la Corona todas las salinas como bien realengo, que en Murcia llamaron ‘realenco’. Los corsarios berberiscos codiciaron la sal y se la llevaron a golpe de acero junto con cosechas y esclavos a lo largo del Medievo, sobre todo en las costas accesibles del Mar Menor.
Los reyes utilizaron las salinas como fuente de ingresos, concesión de mercedes y concesiones de explotación a cambio de un pago. Curiosidades históricas alrededor de la sal encontramos en la costumbre de pregonar en la plaza de Santa Catalina de Murcia los subarriendos de las salinas de la albufera Patnía, que la Corona concedió a los franciscanos en usufructo y después al Concejo de Murcia. Para proteger la valiosa mercancía del contrabando se creó en el siglo XVIII el Cuerpo de Carabineros, de cuya protección se benefició el duque de Alba durante su dominio en las salinas, que fueron pago real por su victoria en Almansa para la consolidación borbónica.
La sal fue motivo de pugna en el siglo XVIII entre los pescadores y el Concejo Murciano porque se instalaron unas encañizadas que impedían la entrada de pescado a la laguna, igual que albergó huelgas con la llegada de los movimientos obreros. Incluso llegó a tener moneda propia durante la Guerra Civil para facilitar los pagos y se creó un poblado salinero con maestro propio y economato. Todo un universo tras un simple y brillante grano de sal.