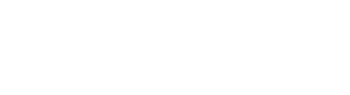«Retenemos para Nos todas las salinas que son en el Reino de Murcia», firmó el rey Alfonso X el Sabio el 14 de mayo de 1266, un acto del que el próximo sábado se cumplen 750 años. Con la disposición real, las charcas salineras de San Pedro del Pinatar quedaron adscritas a la Corona de Castilla como bien realengo. Este aniversario no pasará desapercibido en el municipio costero, que conmemora el hito histórico con charlas y exposiciones.
Su actual propietario, Salinera Española, conmemora la condición real del paraje con un programa destinado a difundir la historia de esta mina a cielo abierto, que ha oganizado la Asociación de Amigos de los Museos con la colaboración del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
Las citas del aniversario comenzarán el sábado, 14 de mayo, 750 años después de que el rey castellano rubricase con su pluma la adscripción de las salinas. La técnica de Turismo Alicia Vera, hija de José Vera ‘El Segundino’, uno de los salineros más veteranos, ofrecerá una conferencia sobre la evolución de esta explotación a lo largo de los siglos, en el Museo Barón de Benifayó.
Desde el 30 de julio se podrá ver en el Museo la exposición con la cartografía histórica de las salinas, con nuevos documentos que aportan datos hasta ahora desconocidos, como el mapa de 1884 rescatado durante la investigación de la Asociación de Amigos de los Museos para preparar el aniversario salinero. El documento señala la ubicación exacta de las ruinas de la torre derribada, una antigua fortaleza de piedra que servía de atalaya de vigilancia para alertar sobre la incursión de los corsarios berberiscos en la costa, como las que existían en El Estacio y en el Rame (una de las pocas que siguen en pie).
El 24 de septiembre, está previsto el reconocimiento a los 60 trabajadores actuales de las salinas, a los ya jubilados y a los familiares de los que ya fallecieron.
«Todo forma parte del intento de recuperar la identidad que nos une, porque un pueblo sin identidad, no tiene muchas posibilidades de futuro», explica el presidente de la Asociación de Amigos de los Museos, José Andrés Lorente.

Visitas y charlas
El Centro de Interpretación del Parque Regional de las Salinas ofrecerá una charla el 13 de agosto sobre la vida en la sal. «El paisaje singular y cómo las especies se adaptan para vivir en el entorno salino» será el tema que apuntó ayer, durante la presentación del programa, la guía del Parque María Ciller.
El mineral dará también para un taller sobre cómo colorear la sal y los diferentes tipos los días 3 y 4 de septiembre. En noviembre, coincidiendo con la cosecha de sal, se organizará una visita guiada en bicicleta, que se ofrecerá a los distintos colegios para acercar a los escolares. Quienes quieran conocer el funcionamiento de la salinera podrá asistir a la jornada de puertas abiertas prevista el 8 de octubre, una ocasión única para adentrarse en unas instalaciones privadas donde se construyen las montañas de sal para que se sequen al sol y se mantienen los humedales que mantienen vivo el espacio natural.
La alcaldesa, Visitación Martínez, destacó «el ejemplo de sostenibilidad» de una industria que solo se sirve del sol y el agua de mar para su cosecha anual. «Su mantenimiento es vital también por la relevancia que tiene para el municipio desde el punto de vista turístico», afirmó Martínez.

Una larga historia de sal
Esa roca comestible, el condimento más antiguo del hombre, que se consigue en el supermercado a tan bajo precio, ha sido un negocio floreciente, con altibajos pero siempre codiciado, durante más de dos milenios en San Pedro del Pinatar, que celebra un doble aniversario: 95 años en manos de la empresa Salinera Española y 750 años desde que esta explotación minera a cielo abierto pasó a manos de la Corona española.
Habrá otras sales, pero ninguna otra procede del Mar Menor, con una concentración de oligoelementos que ya de partida la hacen única. «Tenemos que saber vender esa ventaja con respecto a la mineral, pues ya de por sí tiene calcio, selenio y potasio entre otros oligoelementos», señala el director técnico de Salinera Española, Julio Fernández.
El valor que desde siempre tuvo, para la vida local y para los intereses del Estado, ha originado en torno a esta sustancia luchas seculares, incursiones piratas, contrabandos, impuestos, leyes y revoluciones.
A lo largo de la azarosa vida de las salinas pinatarenses, se repite otra singularidad: «Si no hay explotación salinera, nos tendremos que olvidar del parque natural. No existiría», recuerda el ingeniero de minas. Sin esta industria ecológica -sus motores son el mar, el sol y la paciencia- que mantiene inundadas las charcas, el Parque Regional se convertiría en un secarral donde no quedaría ni rastro de las nubes rosadas de flamencos que visitan -aunque no crían- las lagunas hipersalinas de San Pedro para darse un festín de zooplancton, que capturan con su pico filtrador.
Ese juego de llenado y evaporación vuelve a repetirse cada año por obra y gracia de la teoría de los vasos comunicantes. «Aquí funciona la ley de la gravedad», señala el director técnico, por eso durante siglos la lucha de los salineros era mantener el nivel adecuado en las cotas para garantizar el paso de agua de unas charcas a otras, cuya distribución no ha variado desde tiempos remotos.

En la exposición organizada por la Asociación de Amigos de los Museos de San Pedro para conmemorar los aniversarios salineros, se podrá ver en el Museo un plano de 1900 que refleja la silueta de los concentradores llamados de la Calcetera, Grande, Mar Menor, Principal y Hospital (el más grande), junto a los cristalizadores Principal, Hospital y Renegada. De las 700 hectáreas del parque natural, un total de 470 forman esta península de la sal, con sus lagunas de arco iris, ya que la paulatina concentración de sales va tornando las aguas del azul verdoso al rojo sanguino a medida que avanza la primavera. El encuentro del visitante con la charca escarlata hacen pensar si Moisés pasó por allí con su báculo implacable.
Las redes sociales se llenan de imágenes de este extraño paisaje con cordilleras níveas entre palmeras. Los obreros de otros siglos se sorprenderían de la evolución que ha experimentado la labor salinera. Según el director, «en esencia sigue siendo igual, la inundación de las charcas con agua del Mar Menor, pero antes se hacía con los molinos Quintín y Ezequiela y ahora con motores que impulsan el caudal». Las máquinas no han podido sustituir el ojo experimentado del hombre con oficio. «Son tres los salineros que controlan el caudal de las charcas, en cada una de las cuales se deposita un mineral hasta que logramos un alto grado de pureza. Y eso es solo acción de la naturaleza», explica Fernández.
La sequía llena el salero
El presidente de la Asociación, José Lorente, muestra un curioso Libro de Grados con la evaporación registrada y manuscrita cada año. Si en 1790 las salinas dieron 150.000 fanegas (17.482 toneladas), ahora mantiene una media de 85.000 toneladas, que oscilan en función del clima. «Este año ha sido seco y estamos en las 100.000 toneladas, pero cuando hay fuertes lluvias se queda en unas 60.000 toneladas», afirma el director. Una producción que la sitúa en la mitad de la tabla de las salineras españolas, que encabezan la de Torrevieja, la del Delta del Ebro e Ibiza, esta última también propiedad de Salinera Española.
A final de año llega la época de vendimia en las salinas. La recogida se prolonga hasta noviembre. Meses de actividad febril para los 60 empleados de la salinera. Hace 75 años eran 214 trabajadores, pero la revolución industrial llegó a esta industria ancestral y sustituyó las vacas y mulos que tiraban de las carretas de sal por los tractores oruga y de ruedas para sacar este oro blanco de las charcas cristalizadoras.

Los camiones dejaron atrás los carros para el transporte, primero a la zona industrial, donde la sal se lava y centrifuga para salir en montones sobre cintas mecanizadas hasta el secadero. Una grúa va formando una serranía tan blanca que ciega la mirada. En estas montañas al sol permenecerá como máximo un mes antes de pasar a las trituradoras que las convierten en productos concretos para diferentes usos: desde finísima sal impalpable para envolver las pipas de bolsa hasta la demandada para salazones, jamones, embutidos, encurtidos, sales de mesa o en formato gourmet, que combina la apreciada flor de sal que se cosecha en la superficie de la salmuera y contiene más yodo, combinada con hierbas aromáticas, curry, barbacoa, con pimientas o las más sofisticadas con carbón activo, higos secos o hibisco. Salinera las comercializa con la marca Marsalis en envases esféricos y pronto lanzará a las tiendas su nueva línea Ecosal, en paquetes de cartón para sales ecológicas de distintos sabores.
«El futuro es buscarle el valor añadido a la sal», asegura el director, que defiende la calidad de la sal de San Pedro en los humildes paquetes de sal marina que se venden en la cadena de supermercados Lidl y a otros distribuidores nacionales. «Esta sal es de elevada calidad y por eso no destinamos mucho para el deshielo», afirma. La producción, que va íntegramente al mercado nacional, se completa con sales para descalcificados y para tratamientos de aguas. «La sal tiene mil usos», recuerda.
Del gárum a las huelgas
Ya lo sabían los cartagineses, que la emplearon en hacer salazones para conservar la carne y el pescado para sus largas campañas guerreras. Los de Aníbal ya exportaban sal pinatarense al norte de Europa y se han hallado en prospecciones submarinas vasijas de cerámica que sirvieron como medidas de sal.
‘Te quiero más que a la sal’ dice la leyenda que dijo la hija de un rey a su padre y este, cabizbajo, no comprendió la respuesta hasta que la reina, su esposa, hizo que le sirvieran las comidas insípidas, sin alma ni gracia. Las tropas de Escipión lo supieron apreciar enseguida, cuando descubrieron la salsa gárum a base de caballa macerada con sal para impedir su putrefacción. En El Pinatar se creó, alrededor de las salinas, toda una industria de gárum que dio fama al Mar Menor, que los cartagineses llamaron lago Gimnetas.
Si para la mujer de Olot, la sal fue un castigo, para los cristianos se convirtió en una bendición recaudatoria, pues en el siglo XI crearon un impuesto sobre la sal que se llamó ‘alvará’. Alfonso X, como sabio que era, vio también el valor de las gemas cristalinas y adscribió a la Corona todas las salinas como bien realengo, que en Murcia llamaron ‘realenco’. Los corsarios berberiscos codiciaron la sal y se la llevaron a golpe de acero junto con cosechas y esclavos a lo largo del Medievo, sobre todo en las costas accesibles del Mar Menor.
Los reyes utilizaron las salinas como fuente de ingresos, concesión de mercedes y concesiones de explotación a cambio de un pago. Curiosidades históricas alrededor de la sal encontramos en la costumbre de pregonar en la plaza de Santa Catalina de Murcia los subarriendos de las salinas de la albufera Patnía, que la Corona concedió a los franciscanos en usufructo y después al Concejo de Murcia.
Para proteger la valiosa mercancía del contrabando se creó en el siglo XVIII el Cuerpo de Carabineros, de cuya protección se benefició el duque de Alba durante su dominio en las salinas, que fueron pago real por su victoria en Almansa para la consolidación borbónica. La sal fue motivo de pugna en el siglo XVIII entre los pescadores y el Concejo Murciano porque se instalaron unas encañizadas que impedían la entrada de pescado a la laguna, igual que albergó huelgas con la llegada de los movimientos obreros. Incluso llegó a tener moneda propia durante la Guerra Civil para facilitar los pagos y se creó un poblado salinero con maestro propio y economato. Todo un universo tras un simple y brillante grano de sal.

La dura vida del salinero
Con solo 8 años, Pepe Vera ‘El Segundino’, conocido así por el nombre de su padre, cogía las riendas del carro y le arreaba a las mulas para cruzar la encañizada del Mar Menor y transportar la sal de las desaparecidas salinas de El Pudrimel hasta la otra orilla. No le asustaba cuando el agua les llegaba al cuello a él y a las bestias. Creció entre motas y saladares: «Veía a los flamencos pasar volando sobre mi cabeza, pero tampoco olvido a los bombarderos de la Guerra Civil cuando iban a bombardear Cartagena», lo recuerda todo ‘El Segundino’.
Así se forjó un salinero que estuvo 45 años de su vida dedicado a las distintas labores que requiere la extracción de la sal del Mar Menor que, para él, es la mejor del mundo. Sentado ya en una mecedora de justa jubilación, con las caderas carcomidas por los años y el salitre, Pepe ‘El Segundino’ mira por su ventana y, en lugar de su calle desierta, ve los paisajes salineros que han quemado sus ojos.
Los obreros sufrían tanto la corrosión de la humedad y la salmuera como las quemaduras en los ojos por la intensa claridad de un paisaje que imita a la nieve. Las gafas y la crema protectora son ahora obligatorias, pero en tiempos de Pepe solo importaba trocear la placa de sal de las cristalizadoras y sacarla antes de que llegaran las lluvias. «Partíamos las rocas de sal con un hocino. Aquello era una inquisición. Con alpargatas, los pies siempre helados y cuando te hacías una herida se te hacía un agujero», cuenta. Con el tiempo Pepe se encargó de poner en marcha las bombas en los molinos de viento. Ya ha empezado la recogida de sal. Pepe la vive en su memoria paso a paso desde su ventana.